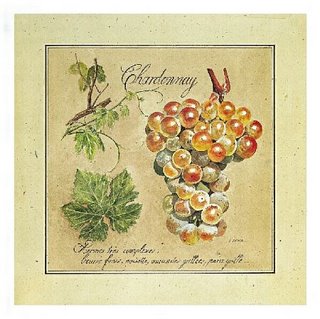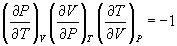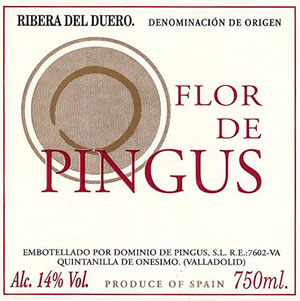(Para Theo Sarapo, el nick, no el que desplazó a Moustaki del corazón de la Piaff.)

Yo, entonces, me llamaba Daniel y tenía veinte años. Trabaja para SOFRANET (
Societé Française de Nettoyage), 6 Rue d’Astorgue y vivía en la Avenue de Paul Appel, al lado de Porte d’Orleans. Por las mañanas, de 6 a 11, limpiaba una oficina de correos en Porte de Clignancourt, justo al otro extremo de la línea morada del metro (26 estaciones) que atraviesa París de sur a norte; por las tardes, de 6 a 9, hacía lo mismo en la Mutualité: laboratorios de análisis clínicos, talleres de protésicos dentales, consultas, despachos y, una vez a la semana, el salón de actos. Septiembre de1975 empezaba como cualquier otro mes: luminoso, joven, ajeno a la tragedia. En Madrid, habían caído bastantes compañeros. Primero nos dijeron que se trataba de una caída sin importancia, que eran meros “simpas”, que los comandos de las acciones del 16 de agosto habían pasado la frontera de Portugal. Pero un domingo, al pasar frente al quiosco mientras caminaba hacia “
Au coin de la rue” (Amèlie: un crème et un croissant, s’il te plait), vi las fotos en Liberation. Allí, en primera página, estaba Hidalgo: con la cara hinchada, despeinado, casi irreconocible. No eran “simpas”; no habían cruzado la frontera: los habían trincado a todos. De uno en uno. A todos.

Los vascos lo organizaron en pocos días. Al domingo siguiente, en l’Olympia, Paco Ibáñez y Moustaki darían un recital para recaudar fondos. Las entradas, a quince francos: precios populares. Con lo que saqué el sábado cantando en el metro (Odeon y Chatêlet eran las mejores estaciones, aunque también las más vigiladas: los
flics de la RATP se limitaban a echarte; te pedían el pasaporte y, más o menos amablemente, te invitaban a largarte de allí), algo más de setenta francos, pude invitar a Clara, Carmen y Rodríguez (¡brillantes nombres de guerra! En el Frente nunca –o muy raramente– se empleaban motes; decían los teóricos que son más difíciles de recordar). Y allí estábamos: sentados en el suelo de madera, con nuestras banderas y repartiendo todos los Uveó que pudimos. Paco Ibáñez cantó poco. Se movía por el atestado escenario con una torpeza que desaparecía en el mismo momento en que apoyaba la pierna derecha en una silla y, de luto riguroso, se ponía a cantar. Luego, Moustaki. De calizo blanco arrugado, sin músicos, eternamente anciano. En un español suave y decente apoyó la lucha del “pueblo español” contra la dictadura y empezó cantando “En Mediterranée”: “
et liberté ne se dit plus en espagnol…” Cuando rasgó los primeros acordes de “Le métèque” me perdí: de repente estaba en La Mata, era de noche, había empezado a soplar un suave mastral de principios de Septiembre y, todo lo demás, no podía ser cierto: ni las muertes anunciadas, ni la SOFRANET, ni los sietes en el alma, ni mi vuelta a Madrid. Nada. Todo parecía hundirse en la absurda certeza de los hechos, en la inmutable realidad cartesiana y, por eso mismo, resultaba irónicamente falso. Con afán, quizá, lenitivo, terminó la abundante actuación interpretando “Danse” que, sin músicos, sonó sugerentemente íntima, como referida a un baile lento, infinito, horizontal; a una danza al caótico compás de las caderas de una mujer sin otro tempo que la generosidad de los cuerpos, el sudor y el abrupto final de una despedida inútilmente alargada.
DanseDanse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Libre comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans l'air,
Léger comme le vent qui danse dans les arbres
Ou le mât d'un bateau qui danse sous la vague.
Danse tant que tu peux danser sur les pavés, sur l'herbe,
Sur une table de bistrot, à l'ombre des tavernes.
Viens, laisse-toi porter par toutes les musiques
Qui sortent d'un piano ou d'un vieux tourne-disque.
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Danse dans les bras de Margot ou Julie de Nanterre,
Danse pour retrouver l'amour et la folie,
Danse pour éblouir ton âme qui s'ennuie.
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Pour ne plus porter sur ton dos la mort et la misère
Et tu verras jaillir les sources souterraines,
Et les torrents de joie qui coulent dans tes veines.
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Danse pour qu'un printemps nouveau balaye les hivers.
Danse comme l'on vit, danse comme l'on aime,
Danse comme on écrit sur les murs un poème.
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Danse tant que tu peux danser. Viens, le bal est ouvert !


 erdeo evidente de las puntas de la higuera y la vana esperanza de encontrar alguna rosa abriéndose clandestina entre las todavía tintas hojas del rosal. La higuera, al igual que las vides, está empezando a desplegar sus hojas nuevas que se separan delicadamente del tallo central. Hay varias brevas, todavía diminutas: algún hielo tardío las arrasará. Parece ser su inevitable sino. En la docena de años que tiene de vida el árbol, no hemos logrado que saque adelante una sóla breva. Cualquier maña
erdeo evidente de las puntas de la higuera y la vana esperanza de encontrar alguna rosa abriéndose clandestina entre las todavía tintas hojas del rosal. La higuera, al igual que las vides, está empezando a desplegar sus hojas nuevas que se separan delicadamente del tallo central. Hay varias brevas, todavía diminutas: algún hielo tardío las arrasará. Parece ser su inevitable sino. En la docena de años que tiene de vida el árbol, no hemos logrado que saque adelante una sóla breva. Cualquier maña na fresca las vemos caídas en el suelo, inertes, sin servir siquiera de alimento a grajos y estorninos. En el olivo, empiezan a apuntar las flores. Se abrirán a finales de abril y para San Isidro mostrarán todo su algodonoso polen. Al poco, se desharán de los pequeños pétalos blanco-amarillentos y, desaparecido el níveo envoltorio, surgirán las redondas aceitunas, no más grandes que el nácar de una aguja de encajera. Ya estará aquí el calor. Nos esperará insolente al salir a la calle; nos acuchillará al doblar cualquier esquina. Y habrá terminado la primavera, esa corta sonrisa entre las lágrimas de hielo invernales y el tórrido portazo del estío.
na fresca las vemos caídas en el suelo, inertes, sin servir siquiera de alimento a grajos y estorninos. En el olivo, empiezan a apuntar las flores. Se abrirán a finales de abril y para San Isidro mostrarán todo su algodonoso polen. Al poco, se desharán de los pequeños pétalos blanco-amarillentos y, desaparecido el níveo envoltorio, surgirán las redondas aceitunas, no más grandes que el nácar de una aguja de encajera. Ya estará aquí el calor. Nos esperará insolente al salir a la calle; nos acuchillará al doblar cualquier esquina. Y habrá terminado la primavera, esa corta sonrisa entre las lágrimas de hielo invernales y el tórrido portazo del estío.