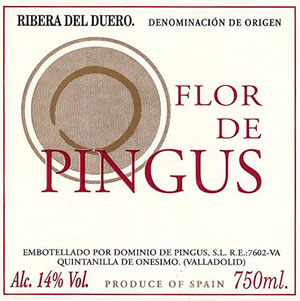Exaltación y apología del Airén

Hace unos años, con la implantación en las Tierras Raras de nuevos varietales de vitis vinífera, los irrefutables técnicos administrativos acuñaron la expresión “variedades mejorantes” para referirse a exóticos vidueños, naturales en general de la Françe, que asaltaron nuestros majuelos con desiguales resultados. ¿Mejorantes de qué? La contumaz coletilla, calcada de otra procedente, esta vez con sentido, de la zootecnia (”razas mejorantes”) ha sido progresivamente sustituida por la más políticamente correcta de “variedades complementarias”, que no quiere decir absolutamente nada pero dota a los agrónomos oficiales de un nuevo taxón en el que incluir todo lo que no sea lo de toda la vida, es decir, cencibel, garnacha tintorera, garnacha fina y airén. El airén es, ni más ni menos, el varietal cuantitativamente más importante del mundo en superficie cultivada: entre el treinta y el treinta y cinco por ciento del viñedo español está plantado con cepas Airén. Este porcentaje se eleva al aproximadamente setenta por ciento aquí en las Tierras Raras. Si Serrat se preguntaba, refiriéndose al Palmo, sobre cómo
 hacer buen vino de una cepa enana, podemos cuestionarnos, igualmente, cómo hacer buen vino de algo tan abundante. La respuesta está en la sensatez, en el buen gusto del elaborador y en el mantenimiento de las viejas costumbres, complementadas –aquí sí– por las tecnologías más actuales. Las cepas airén están perfectamente adaptadas al peor clima de las regiones vitícolas, que es el nuestro: escasísima agua, veranos extraordinariamente calurosos, heladas tardías y, cuando toca, incesantes lluvias en junio. Para acabar de pintar el retablo de las maravillas, suelos torpemente calcáreos, de escasa profundidad, poca aireación y mal drenaje. Y, ahí, el airén se bandea cual rufián en la mancebía: es capaz de producir hasta seis kilos de uva por cepa en secano rabioso, con unos racimos hermosísimos de granos perfectamente redondos y justamente separados entre sí (“que corra el aire”, le decía la casta novia al mozo empeñado en rozar las carnes prietas), precisamente para prevenir infecciones fúngicas.
hacer buen vino de una cepa enana, podemos cuestionarnos, igualmente, cómo hacer buen vino de algo tan abundante. La respuesta está en la sensatez, en el buen gusto del elaborador y en el mantenimiento de las viejas costumbres, complementadas –aquí sí– por las tecnologías más actuales. Las cepas airén están perfectamente adaptadas al peor clima de las regiones vitícolas, que es el nuestro: escasísima agua, veranos extraordinariamente calurosos, heladas tardías y, cuando toca, incesantes lluvias en junio. Para acabar de pintar el retablo de las maravillas, suelos torpemente calcáreos, de escasa profundidad, poca aireación y mal drenaje. Y, ahí, el airén se bandea cual rufián en la mancebía: es capaz de producir hasta seis kilos de uva por cepa en secano rabioso, con unos racimos hermosísimos de granos perfectamente redondos y justamente separados entre sí (“que corra el aire”, le decía la casta novia al mozo empeñado en rozar las carnes prietas), precisamente para prevenir infecciones fúngicas.El vino de airén es de clarísimo color, aunque no particularmente rico en aromas primarios; sin embargo, los que se aprecian resultan de una frescura herbal extraordinaria. Fermentado en roble, gana algo de intensidad colorante y, aún perdiendo en parte la verde virginidad de la fermentación tradicional, gana en complejidad y pica la nariz con matices de plátano y mandarina. Una excelente combinación, puesta en práctica muy recientemente por ciertas bodegas (Fructuoso, de Alcázar de San Juan, Vinícola de Castilla, de Manzanares, o Peces-Barba, de Orgaz) es la de airén con moscatel de grano menudo: la ganancia en aromas, untuosidad y cuerpo es realmente notable. Si lo ven por ahí, háganse el favor de, siempre por menos de cuatro euros, darse un homenaje manchego.