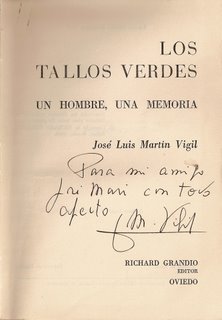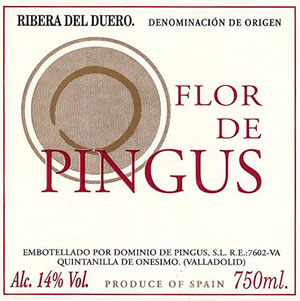Naturalezas
 El madroño (Arbutus unedo L.) es un curioso arbolito en el que es posible contemplar, simultáneamente, flores y frutos. Esto no tendría nada de particular si se tratara de elementos de la misma añada: cualquier planta hortícola nos lo permite. Lo llamativo del caso es que los frutos corresponden a la floración del año anterior. Durante todo un año, las pequeñas esferas punzantes van engordando muy lentamente; con la llegada de los primeros fríos, de las primeras heladas realmente, mudan la color hasta convertirse en rojas. Al mismo tiempo, se produce una nueva floración. Esta es una segunda particularidad del madroño: su floración hiemal. Uno se pregunta qué insectos polinizarán las flores: ninguno, evidentemente. El frío los tiene a todos a buen recaudo. Así pues, las delicadas florecillas blancas se autofecundan con más o menos éxito. El porcentaje de fecundación es bajo: menos del cinco por ciento de las flores darán lugar a un fruto. Eso sí: hermosísimo y delicioso.
El madroño (Arbutus unedo L.) es un curioso arbolito en el que es posible contemplar, simultáneamente, flores y frutos. Esto no tendría nada de particular si se tratara de elementos de la misma añada: cualquier planta hortícola nos lo permite. Lo llamativo del caso es que los frutos corresponden a la floración del año anterior. Durante todo un año, las pequeñas esferas punzantes van engordando muy lentamente; con la llegada de los primeros fríos, de las primeras heladas realmente, mudan la color hasta convertirse en rojas. Al mismo tiempo, se produce una nueva floración. Esta es una segunda particularidad del madroño: su floración hiemal. Uno se pregunta qué insectos polinizarán las flores: ninguno, evidentemente. El frío los tiene a todos a buen recaudo. Así pues, las delicadas florecillas blancas se autofecundan con más o menos éxito. El porcentaje de fecundación es bajo: menos del cinco por ciento de las flores darán lugar a un fruto. Eso sí: hermosísimo y delicioso.Frente a la naturaleza viva del madroño del patio, la naturaleza muerta de las perdices rojas y el conejo que nuestro generoso y cinegético vecino nos regaló ayer por la tarde. Es muy interesante y rentable tener un amigo cazandangas: nos provee de setas (macrolepiotas, níscalos…), de diversa caza menor y de buenas anécdotas venatorias. Gracias a él, por ejemplo, sé que el acrónimo V.S.O.P. que lucen las etiquetas del buen coñac francés significa “Virgen Santa, Otro Poquito”, conocimiento faction que no está al alcance de cualquiera. Ya tenemos destino reservado para sus últimos, generosos regalos: el conejo (Oryctolagus cuniculus) se convertirá en una abundante olla de conejo con caracoles (cunill amb cargols), plato ampurdarnés digno de corazones honorables; las perdices (Alectoris rufa) contribuirán sin remedio a la confección de unas judías con perdiz de las que dejaré constancia en este lugar. Además, se las tengo prometidas al Marqués, que anda últimamente quejoso y hasta querenciado con la melancolía de las amistades fallidas. Espero contribuir a su total curación espiritual con un homenaje gastronómico que, convenientemente, regaremos con unas botellas de Quercus.