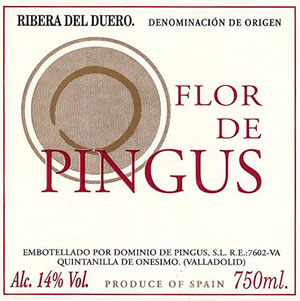El tren del vino
 Hace setenta años, Madrid tenía más de quinientas tabernas y Valdepeñas casi doscientas bodegas; hoy, en Madrid, las tabernas fetén no llegan al centenar y las bodegas de Valdepeñas rozan la docena. O tempora!, o mores! Cada noche, un tren cargado de odres, de pellejos, de cubas de vino, salía de Valdepeñas camino de Madrid. Al amanecer, desde Atocha, carros o camionetas de reparto se encargaban de proveer a muchas de esas quinientas tabernas el clarete valdepeñero que acompañaba, luego, a las patatas bravas, los boquerones en vinagre con aceitunas, las gallinejas o los calamares a la romana. El vino de Valdepeñas, entonces, era clarete porque respondía, sin trampa, cartón, fermentación en frío ni medias crianzas, a la viticultura de la zona: ochenta por ciento de airén y el resto, mezclado, de cencibel y garnacha tintorera. Todo cosechado al tiempo. Todo molturado al tiempo. Todo fermentado al tiempo. Hace años, digo, hace muchos años. La enología sólo existía, como ciencia, en algunos libros en francés que el profesor Marcilla se había encargado de traducir. El profesor Marcilla, hoy con un Aula merecidamente dedicada en la Escuela de Agrónomos de Madrid, terminó sus días profesionales como Director del recién creado Instituto de Neurología Ramón y Cajal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tiene que ver un enólogo, un experto en fermentaciones, con sinapsis, neuronas y ganglios basales? Misterios de la ciencia. Después de nuestra guerra civil, sucedían cosas raras, inexplicables hoy en día.
Hace setenta años, Madrid tenía más de quinientas tabernas y Valdepeñas casi doscientas bodegas; hoy, en Madrid, las tabernas fetén no llegan al centenar y las bodegas de Valdepeñas rozan la docena. O tempora!, o mores! Cada noche, un tren cargado de odres, de pellejos, de cubas de vino, salía de Valdepeñas camino de Madrid. Al amanecer, desde Atocha, carros o camionetas de reparto se encargaban de proveer a muchas de esas quinientas tabernas el clarete valdepeñero que acompañaba, luego, a las patatas bravas, los boquerones en vinagre con aceitunas, las gallinejas o los calamares a la romana. El vino de Valdepeñas, entonces, era clarete porque respondía, sin trampa, cartón, fermentación en frío ni medias crianzas, a la viticultura de la zona: ochenta por ciento de airén y el resto, mezclado, de cencibel y garnacha tintorera. Todo cosechado al tiempo. Todo molturado al tiempo. Todo fermentado al tiempo. Hace años, digo, hace muchos años. La enología sólo existía, como ciencia, en algunos libros en francés que el profesor Marcilla se había encargado de traducir. El profesor Marcilla, hoy con un Aula merecidamente dedicada en la Escuela de Agrónomos de Madrid, terminó sus días profesionales como Director del recién creado Instituto de Neurología Ramón y Cajal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tiene que ver un enólogo, un experto en fermentaciones, con sinapsis, neuronas y ganglios basales? Misterios de la ciencia. Después de nuestra guerra civil, sucedían cosas raras, inexplicables hoy en día.
 Cosas tan raras como el tren del vino, que a bastantes valdepeñeros hizo ricos. Por entonces, Valdepeñas tenía casino, donde se jugaba a los prohibidos, y varias casas de putas de gran calidad y esmerado trato al cliente. Los hijos de aquella generación de vinateros, malbarataron las bodegas y se gastaron los dineros en toros, señoritas y bacarrá, que no es mala forma de dilapidar una herencia. Algunos de sus hijos, nietos de los prohombres del clarete, son oficinistas, camioneros o, incluso, intentan remontar el viejo negocio familiar sólo en la parte vitícola. Otros, los parvenues del ladrillo y zonas adyacentes, hacen vinos de maceración carbónica que convierten al joven clarete de valdepeñas, joya de lo inmediato y lo auténtico, en soberbio monumento a la estulticia postmoderna. Hace setenta años, el mundo, en efecto, era otro; y las tabernas exhibían hermosos alicatados de Talavera con figuras femeninas y anuncios sobre la procedencia de los vinos. Hoy da igual: en Valdepeñas no hay casino ni casas de lenocinio; a cambio, en la Nacional IV, “Los Ángeles de Charlie” se encarga de tener bien surtidos de picantes purgaciones a camioneros y emigrantes despistados, que beben cerveza sin nombre y sueñan con pillar una bonoloto para comprarse el apartamento en Torrevieja o conseguir, por fin, los papeles. Nadie embotella clarete y las viñas en vaso se reconvierten –pagos europeos mediante– en inmundas espalderas que nos convertirán en la región con más producción de aguachirle del mundo mundial. Para entonces, las chicas de “Los Ángeles de Charlie” habrán vuelto a emigrar y el toreo estará prohibido; los linces, eso sí, camparán a sus anchas por los majuelos y no hará falta ir buscando sus caquitas para saber que nos hemos convertido, definitivamente, en una enorme reserva natural.
Cosas tan raras como el tren del vino, que a bastantes valdepeñeros hizo ricos. Por entonces, Valdepeñas tenía casino, donde se jugaba a los prohibidos, y varias casas de putas de gran calidad y esmerado trato al cliente. Los hijos de aquella generación de vinateros, malbarataron las bodegas y se gastaron los dineros en toros, señoritas y bacarrá, que no es mala forma de dilapidar una herencia. Algunos de sus hijos, nietos de los prohombres del clarete, son oficinistas, camioneros o, incluso, intentan remontar el viejo negocio familiar sólo en la parte vitícola. Otros, los parvenues del ladrillo y zonas adyacentes, hacen vinos de maceración carbónica que convierten al joven clarete de valdepeñas, joya de lo inmediato y lo auténtico, en soberbio monumento a la estulticia postmoderna. Hace setenta años, el mundo, en efecto, era otro; y las tabernas exhibían hermosos alicatados de Talavera con figuras femeninas y anuncios sobre la procedencia de los vinos. Hoy da igual: en Valdepeñas no hay casino ni casas de lenocinio; a cambio, en la Nacional IV, “Los Ángeles de Charlie” se encarga de tener bien surtidos de picantes purgaciones a camioneros y emigrantes despistados, que beben cerveza sin nombre y sueñan con pillar una bonoloto para comprarse el apartamento en Torrevieja o conseguir, por fin, los papeles. Nadie embotella clarete y las viñas en vaso se reconvierten –pagos europeos mediante– en inmundas espalderas que nos convertirán en la región con más producción de aguachirle del mundo mundial. Para entonces, las chicas de “Los Ángeles de Charlie” habrán vuelto a emigrar y el toreo estará prohibido; los linces, eso sí, camparán a sus anchas por los majuelos y no hará falta ir buscando sus caquitas para saber que nos hemos convertido, definitivamente, en una enorme reserva natural.