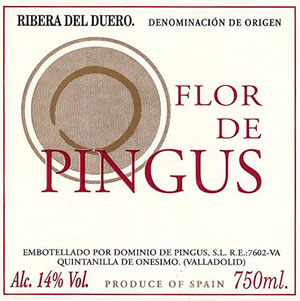Cuaderno de California (6)
La cocina internacional en Davis carece de sorpresas y responde, claro está, a lo normalizado: múltiples chinos, bastantes italianos de distintos pelajes y dispar categoría, dos o tres buenos japoneses, un thai, un afgano y un español. Lo descubrimos gracias a una guía de restaurantes y esta tarde, al volver de Sacramento, hemos ido a buscarlo. Con el extraño nombre de Aïoli (¿se trata, quizá, de una contracción de all-i-oli, alioli o como cada uno quiera?) y esa diéresis sobre la i, inexistente en castellano, esta autotitulada “bodega” española, llena sin embargo de vinos argentinos, chilenos y californianos, presenta una carta razonablemente celtibérica de la que están clamorosamente ausentes el jamón y la tortilla de patatas, si bien brillan –matizadamente– las fabes y un par de paellas (vegetarian una de éllas). Por mor no sé si de las tipográficas erratas o, probablemente, por puro afán de internacionalizar, hay en el menú platos de nombres deliciosos (todos sic y desacentuados): “charcuterie y queso manchego”, “pescado en papyrusa”, “salmon con accento catalan”, “bisteca costeña”, “costolettas de puerco malagueña”, “cazuela de conejo riojena” (sí, sí: con e. Riojena), “merquez a la flamenca” (¿qué cosa es el/la merquez?), “tiburón picado” (¿alguno de ustedes ha probado eso en España?), “bavette de boeuf” o, fantástico, “bourek de casa”. En fin, por conocerlo hemos pasado y nos hemos tomado un par copas de Marqués de Alella (se les había terminado el Chardonnay de Raimat). Esos dos blancos, junto a un puñado de inevitables y vulgares riojas, eran las muestras hispanas en la carta de vinos. El agua, eso sí, la servían en unas jarras de cerámica de las que suelen emplear en Castilla para el humilde vino de la casa. Curiosa ironía: en esta bodega, lo más español es el recipiente para el agua. ¡Tócate los cojones, Maria Victoria! Los camareros, salvo el barman y un muchacho de origen oriental, todos morenos y de pelo sospechosamente negrísimo. Ninguno, eso sí, con el más mínimo aspecto spanish, es decir, mejicano. A uno de ellos, que se ha acercado por donde estábamos, le he dicho: “¿Qué tal…?” Él, como si no hubiese escuchado, me ha contestado en un inglés sólo pasable:”How are you?”. Carmen y yo nos hemos mirado algo perplejos. ¿Sería griego? ¿Italiano? ¿Catalán de la ceba? Misterios de la cocina internacional. Como la bisteca, el merquez o el bourek. Quizá la entropía ayude a explicarlo todo. Quizá.