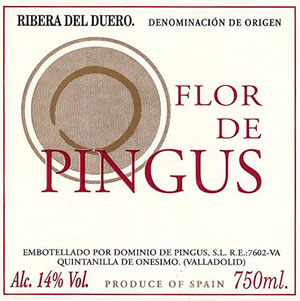Calzadilla (II): cata de espuma
 Uno, en su completa ignorancia gastronómica fuera de lo referente a las bodas de Camacho o a la recia cocina de las Tierras Raras, siempre había pensado que la Vichyssoise sería un plato, claro, francés. Por ello, me sorprendí sobremanera cuando, cuatro años atrás, mientras comía con unos colegas galos en un muy agradable restaurante de Nantes, estos mostraran un total desconocimiento al ofrecernos el maître una Vichyssoise como entrante especial. Diez caballeros a la mesa y el único que conocía la sopa fría de puerro, patata y cebolla era el español. De inmediato, sospeché que se trataba de un plato hispano creado, en los lejanos cuarenta, como coquinario homenaje al régimen de Petain. Con el tiempo, me he enterado de que la intrahistoria de la deliciosa sopa fría es mucho más interesante: La Vichyssoise era una mediocre cantante francesa que, en la cercanía de los años veinte, triunfaba en New York bien que no esté claro si por las dotes de su garganta canora o, más bien, de su garganta profunda. Ya conocen todos ustedes la afición de ciertas damiselas francas a lo que allí se llama faire la pipe; les ahorraré detalles por lo tanto. El caso es que de la belle française estaba enamorado Louis Diat, a la sazón jefe de cocina del Ritz-Carlton. Y, en loor de su amada, inventó este plato que es, aproximadamente, una porrusalda con algo de cebolla, hecha puré y rebajada con leche y nata.
Uno, en su completa ignorancia gastronómica fuera de lo referente a las bodas de Camacho o a la recia cocina de las Tierras Raras, siempre había pensado que la Vichyssoise sería un plato, claro, francés. Por ello, me sorprendí sobremanera cuando, cuatro años atrás, mientras comía con unos colegas galos en un muy agradable restaurante de Nantes, estos mostraran un total desconocimiento al ofrecernos el maître una Vichyssoise como entrante especial. Diez caballeros a la mesa y el único que conocía la sopa fría de puerro, patata y cebolla era el español. De inmediato, sospeché que se trataba de un plato hispano creado, en los lejanos cuarenta, como coquinario homenaje al régimen de Petain. Con el tiempo, me he enterado de que la intrahistoria de la deliciosa sopa fría es mucho más interesante: La Vichyssoise era una mediocre cantante francesa que, en la cercanía de los años veinte, triunfaba en New York bien que no esté claro si por las dotes de su garganta canora o, más bien, de su garganta profunda. Ya conocen todos ustedes la afición de ciertas damiselas francas a lo que allí se llama faire la pipe; les ahorraré detalles por lo tanto. El caso es que de la belle française estaba enamorado Louis Diat, a la sazón jefe de cocina del Ritz-Carlton. Y, en loor de su amada, inventó este plato que es, aproximadamente, una porrusalda con algo de cebolla, hecha puré y rebajada con leche y nata.Pues bien, con dicho plato –que nos pareció apropiado para maridar con el Moët Chandon-Cuvée Dom Pérignon de 1995– comenzamos nuestra comida del sábado pasado animados por el sensato afán de catar, más tarde, el surtido de Calzadilla. Finiquitado que fue el champagne y celebrando aún sus delicias, procedimos a abrir, ya con el cordero en la mesa, el Shiraz 2002. Primera sorpresa: el color. Escaso rastro de crianza, inexistentes matices de madera en la boca y unos aromas que, en nada, se referían al varietal de la etiqueta. El Marqués, de inmediato, detectó a copa quieta claros signos de fino gas: una desagradable telilla blanquecina se asomaba a nuestros ojos demostrando varias cosas; a saber, que se trataba –por ser bonancibles– de un vino refrescado (es decir, un vino de crianza al que se añade una más o menos generosa proporción de vino del año); que dicho refresco se había realizado con un vino de fermentación maloláctica poco hecha; y, tercer agravante, que ni aún así aparecían los aromas de la Shiraz. Fiasco impropio de un vino que pasa por una cierta categoría. Unos bocados de cordero nos restauraron, empero, del trance y nos concedieron la suficiente fuerza de voluntad para abrir el Crianza de 2001.
Confirmando nuestros ya conocidos criterios a propósito de la edad óptima para paladear los vinos manchegos, el crianza estaba redondito. Se dejaba beber con mansedumbre, seguía con fijeza la sabia muleta de las vueltas en la copa y producía, entonces, una hermosa y potente lágrima que se orlaba de sutiles tonos violeta. Ahí sí hallamos la fina madera y los anaranjados ribetes que son propios de la crianza sabiamente prolongada. Tardó poco en abrirse este 2001 y, entonces, nos entregó, en la nariz, en el paladar y tras la campanilla, todo su cencibélico potencial. Un ligero toque de cabernet le decía lo justo, retrotrayéndonos al gálico inicio de la comida. Consensuamos, nemine discrepante, calificarlo de interesante.
Ya con el cordero en sus estertores últimos, decantamos el Gran Calzadilla 2000. Al llevar delicadamente las amplias copas a la nariz, una mueca de nada envenenó nuestros gestos. Observamos recuerdos, melancolías, sugerencias… pero poco migajón. Este reserva había entregado al tiempo y al cristal su potencia, intentando ahora conformarnos con un acto inane, plano, casi virtual. Poco que decir y menos que beber. Un vino confundido con el paisaje del que procede: sin accidentes, horro de orografía. Sin más defecto que la ausencia de virtudes y sin más virtud que la ausencia de defectos. Moribundo de muerte natural. Frío. No obstante, y por fortuna, a tales alturas de la comida ya el cordero y la amistad habían hecho eficazmente su callado trabajo. Y casi nos daba igual el segundo fracaso de la jornada. En las catas, como en los toros, a veces hay que quedarse con un desplante, con un quite, con un dibujado trincherazo: polvo, mas polvo enamorado. Espuma que, al brillar, desaparece.

 Al igual que en resto de los órdenes, la nueva urdimbre conceptual que el mundo del vino está adoptando promueve la calidad personal frente a la (pretendida) bondad apriorística del origen; las ideas de un enólogo que experimenta frente a los métodos normalizados de producción; lo individual, en el fondo, frente a lo colectivo. El vino moderno es antinacionalista; o post-nacionalista, si lo prefieren. ¿Qué más da, opina el enófilo, que sea chileno, neozelandés, búlgaro o californiano si responde a la calidad que uno espera? Si, además, su precio es razonable, miel sobre hojuelas. De todos modos, esta afición no es exactamente nueva, bien que haya sido en los últimos años cuando ha eclosionado definitivamente: Vega Sicilia, por ejemplo, jamás perteneció a Denominación alguna. A diferencia de los Rioja, cortados todos por un mismo patrón proteccionista y creativo, los de Valbuena de Duero hacían los vinos que querían, introduciendo las variedades que estimaban oportunas y creando escuela. A su prestigio, a ellos, y malgré eux, se debe la creación de la D.O. Ribera del Duero, hoy día casi geográficamente textual incorporando tierras y climas tan diversos como los de Soria, Burgos y Valladolid: casi todo el río en su recorrido español. ¿Hay quien dé más?
Al igual que en resto de los órdenes, la nueva urdimbre conceptual que el mundo del vino está adoptando promueve la calidad personal frente a la (pretendida) bondad apriorística del origen; las ideas de un enólogo que experimenta frente a los métodos normalizados de producción; lo individual, en el fondo, frente a lo colectivo. El vino moderno es antinacionalista; o post-nacionalista, si lo prefieren. ¿Qué más da, opina el enófilo, que sea chileno, neozelandés, búlgaro o californiano si responde a la calidad que uno espera? Si, además, su precio es razonable, miel sobre hojuelas. De todos modos, esta afición no es exactamente nueva, bien que haya sido en los últimos años cuando ha eclosionado definitivamente: Vega Sicilia, por ejemplo, jamás perteneció a Denominación alguna. A diferencia de los Rioja, cortados todos por un mismo patrón proteccionista y creativo, los de Valbuena de Duero hacían los vinos que querían, introduciendo las variedades que estimaban oportunas y creando escuela. A su prestigio, a ellos, y malgré eux, se debe la creación de la D.O. Ribera del Duero, hoy día casi geográficamente textual incorporando tierras y climas tan diversos como los de Soria, Burgos y Valladolid: casi todo el río en su recorrido español. ¿Hay quien dé más? De todas las D.O. españolas, si una no tiene sentido en su estado actual es La Mancha. ¿Puede haber un mínimo de homogeneidad, incluso de posibilidad real de control, en una región que cultiva casi un cuarto del viñedo mundial (sí: mundial) en lo que a superficie se refiere? Sin embargo, La Mancha (“Informe Rabobank” dixit) es una de las regiones mundiales con más expectativas de futuro; esto puede significar, si lo leemos cínicamente, que es una de las regiones con menos realidades de presente. Pero no nos pongamos más cínicos de lo estrictamente necesario: el suelo (¡y su precio actual!), el clima y la experiencia centenaria de sus viticultores, hacen de estas Tierras Raras un candidato real al futuro del vino de calidad. Y así lo entienden muchos bodegueros y así lo está empezando a entender el mercado. Irremediablemente, este futuro está, en gran medida, fuera de la actual D.O., anquilosada y lastrada por variadísimos problemas estructurales. De las nuevas bodegas, muchas de ellas embotelladoras bajo la etiqueta “Vino de la Tierra de Castilla”, resaltaré hoy Uribes-Madero, de Huete, en Cuenca, que producen vinos de diversas leches bajo la denominación común “Calzadilla”. La generosidad de un antiguo alumno, al que codirigí su Proyecto Fin de Carrera, me proveyó ayer de tres vinos distintos de dicha marca, de los que iré dando aquí cumplida cuenta de cata. De momento, nos contentaremos con sus imágenes. Las sensaciones, en días venideros.
De todas las D.O. españolas, si una no tiene sentido en su estado actual es La Mancha. ¿Puede haber un mínimo de homogeneidad, incluso de posibilidad real de control, en una región que cultiva casi un cuarto del viñedo mundial (sí: mundial) en lo que a superficie se refiere? Sin embargo, La Mancha (“Informe Rabobank” dixit) es una de las regiones mundiales con más expectativas de futuro; esto puede significar, si lo leemos cínicamente, que es una de las regiones con menos realidades de presente. Pero no nos pongamos más cínicos de lo estrictamente necesario: el suelo (¡y su precio actual!), el clima y la experiencia centenaria de sus viticultores, hacen de estas Tierras Raras un candidato real al futuro del vino de calidad. Y así lo entienden muchos bodegueros y así lo está empezando a entender el mercado. Irremediablemente, este futuro está, en gran medida, fuera de la actual D.O., anquilosada y lastrada por variadísimos problemas estructurales. De las nuevas bodegas, muchas de ellas embotelladoras bajo la etiqueta “Vino de la Tierra de Castilla”, resaltaré hoy Uribes-Madero, de Huete, en Cuenca, que producen vinos de diversas leches bajo la denominación común “Calzadilla”. La generosidad de un antiguo alumno, al que codirigí su Proyecto Fin de Carrera, me proveyó ayer de tres vinos distintos de dicha marca, de los que iré dando aquí cumplida cuenta de cata. De momento, nos contentaremos con sus imágenes. Las sensaciones, en días venideros.