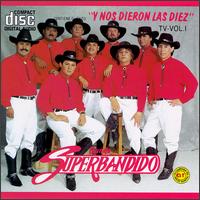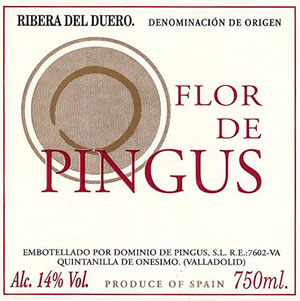Cuaderno de California (11)
Como ustedes podrán ver chez Arcadi, las noches en el bajel son tranquilas. Últimamente, el señor “ff” nos las alegra, sin embargo, colgando todos los días la misma historia y llamándonos a todos “fachas” y “racistas”. Con su pan se lo coma. O es un alumno suspendido por Arcadi (justamente, diría yo, a tenor de su redacción, sintaxis y puntuación) o es, dioses, el mismísimo Bauluz en persona; en carne mortal, vamos. A mí suele abreviar mis tardes (noches cerradas para todos ustedes) Mandarin Goose. Con él hablo de murciélagos y, aunque me llama cegato a la cara y sin pudor alguno, pues no le guardo rencor: entre los de ciencias, aunque nos la tentemos, que dice un amigo mío. Esta noche le he ofrecido calcularle (y pintarle) algunas estructuras químicas sencillas. Aquí va el regalo, en agradecimiento a la compañía.
 La acetilcolina (representada aquí como catión acetilcolinio) es un neurotransmisor. Tiene un enlace éster, de relativamente alta energía, que al ser hidrolizado por la acetilcolina esterasa permite la transmisión del impulso nervioso en determinadas vías. Los insecticidas organofosforados son inhibidores de esa enzima: al no hidrolizar a la acetilcolina, adiós transmisión nerviosa y muerte fulminante entre zumbidos y convulsiones. Hay, igualmente, personas con déficit congénito de acetilcolina esterasa: a veces, si ni ellos ni su anestesista lo saben y éste no ha sido lo suficientemente perspicaz como para pedir al laboratorio el análisis de la actividad correspondiente, se quedan en la mesa de operaciones de la forma más tonta.
La acetilcolina (representada aquí como catión acetilcolinio) es un neurotransmisor. Tiene un enlace éster, de relativamente alta energía, que al ser hidrolizado por la acetilcolina esterasa permite la transmisión del impulso nervioso en determinadas vías. Los insecticidas organofosforados son inhibidores de esa enzima: al no hidrolizar a la acetilcolina, adiós transmisión nerviosa y muerte fulminante entre zumbidos y convulsiones. Hay, igualmente, personas con déficit congénito de acetilcolina esterasa: a veces, si ni ellos ni su anestesista lo saben y éste no ha sido lo suficientemente perspicaz como para pedir al laboratorio el análisis de la actividad correspondiente, se quedan en la mesa de operaciones de la forma más tonta. La anilina es la madre de una enorme familia de compuestos fuertemente coloreados, generalmente en tonos amarillos, naranjas y rojos. Su importante solubilidad en el agua hace de élla (y de sus descendientes) un peligroso contaminante. En neurotóxica: potentemente neurotóxica. En el famoso “síndrome de la colza”, un problema fundamental fue la presencia de anilinas (empleadas para impedir que aceites calificados como "industriales" lleguen al consumo humano) que, al reaccionar durante la fritura con los ácidos grasos, formaban oleoanilidas, fácilmente absorbidas por el intestino. El resultado, ya lo conocen todos.
La anilina es la madre de una enorme familia de compuestos fuertemente coloreados, generalmente en tonos amarillos, naranjas y rojos. Su importante solubilidad en el agua hace de élla (y de sus descendientes) un peligroso contaminante. En neurotóxica: potentemente neurotóxica. En el famoso “síndrome de la colza”, un problema fundamental fue la presencia de anilinas (empleadas para impedir que aceites calificados como "industriales" lleguen al consumo humano) que, al reaccionar durante la fritura con los ácidos grasos, formaban oleoanilidas, fácilmente absorbidas por el intestino. El resultado, ya lo conocen todos. Y la tercera substancia, dedicada con especial cariño a conspiranoicos, luisdelchinos y peones en general, es el archifamoso nitroglicol. Los compuestos con el grupo NO2 (por ejemplo trinitrotolueno, trinitroglicerina o nitroglicol entre otros muchos) tienden a combustir generando una gran cantidad de energía, ya que la forma oxidada se transforma en nitrógeno gaseoso, que es particularmente estable. El nitroglicol, más barato y fácil de obtener que la nitroglicerina, fue “el compuesto del verano” en periódicos, tertulias, foros, diarios digitales y otros antros de perdición. Desde aquí, nuestro pequeño homenaje a un compuesto sencillo y hasta elegante. Observen, observen los planos de nitrato en los extremos de la cadena carbonada. ¡Puro arte pop!
Y la tercera substancia, dedicada con especial cariño a conspiranoicos, luisdelchinos y peones en general, es el archifamoso nitroglicol. Los compuestos con el grupo NO2 (por ejemplo trinitrotolueno, trinitroglicerina o nitroglicol entre otros muchos) tienden a combustir generando una gran cantidad de energía, ya que la forma oxidada se transforma en nitrógeno gaseoso, que es particularmente estable. El nitroglicol, más barato y fácil de obtener que la nitroglicerina, fue “el compuesto del verano” en periódicos, tertulias, foros, diarios digitales y otros antros de perdición. Desde aquí, nuestro pequeño homenaje a un compuesto sencillo y hasta elegante. Observen, observen los planos de nitrato en los extremos de la cadena carbonada. ¡Puro arte pop!