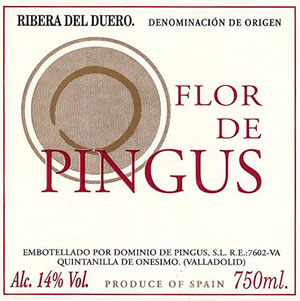El Marqués y yo, a parte de año –y casi mes– de nacimiento, compartimos algunas cosas; de entre éllas, no es baladí nuestro acendrado patriotismo futbolístico y nuestro lejano, casi presentido cariño por Luis Aragonés, la única persona famosa a la que servidor ha pedido un autógrafo, y eso que me he cruzado con unas cuantas desde Alfredo Di Stéfano hasta la gran Lola Flores. Por ello, cuando Suecia, en un contrataque tan colchonero que me resultó doblemente ofensivo, nos encasquetó el segundo, apagamos la televisión y, en silencio, nos dirigimos a la nocturna, selénica sombra de los olmos. Octubre nos regalaba una noche más que apacible, casi cálida, y gintonic en mano, sabiamente preparado según la canónica receta que pueden ustedes leer en Kiliedro, nos sentamos a esperar la cena y a charlar sobre vinos californianos. La perfección, a veces, se yergue en medio del caos. ¿Qué puede desear más el viajero, alcanzada por fin Ithaca, que algún amigo generoso, unos perros a los que acariciar y una noche de luna redonda donde refugiarse? La cena, claro. Aparecieron la ensalada de gulas, los caracoles en salsa ligeramente picante y el bacalao al pilpil. Para empezar, un Dom Perignon millesimé del 95 que nos realzó a la perfección las guindillitas verdes, finísimamente troceadas y recién recogidas del huerto que acompañaban, junto con un toque de ajo morado y la sutileza del limón bien neutralizado por un virgen extra de arbequina, deliciosamente a las gulas. Las finísimas, verticales burbujas, inaudita procesión de esferas de luz inmaterial en el amarillo pálido del champagne, abrieron nuestras almas predisponiéndolas a la confesión y a la risa. El Viognier 2002 puso el contrapunto exacto a la casi genital suavidad del espumoso y ayudó a armonizar los caracoles, humildes reyes del terrisco, perfectamente escondidos en una salsa breve de tomate, cebolla y pimiento donde no faltaban unos minúsculos, moleculares taquitos de jamón y una morcilla achorizada totalmente desleída en el unto. Entonces, y ante la perspectiva del pilpil, se levantó el Marqués y, como sin querer, nos dijo: “Esto va a ser un experimento. Veremos cómo sale: podemos acabar todos en el cielo o el vino en el sumidero…” Con gran cuidado, descorchó el Vega Sicilia Único del 87. El corcho, impecable. Amablemente, puso un dedo de vino en mi copa y me miró expectante. El color era limpio; reservadamente apagado, pero limpio. Igual que el de la luna que nos miraba desde atrás de algunas nubes altas, foliares, como las veladuras de un Leonardo. Al llevármelo a la nariz, me devolvió, en forma de aromas terciarios, una parte de lo que había ido acumulando durante años, como un avaro que, de repente, perdiese la cabeza. Todavía con el retrogusto ardiente, esférico, matizadamente alcohólico, sólo pude decir: “Francés. Este vino está francés…” Era, claro está, una exclamación admirativa.