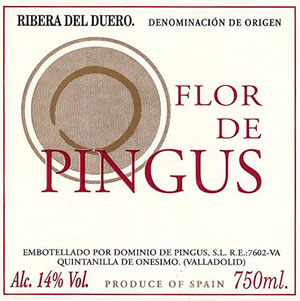Cuaderno de California (8)

Todos sabíamos que este día tendría que llegar. Claro. Sólo hay dos cosas inevitables: el paso del tiempo y el aumento de la entropía. Y ambas son, en el fondo, lo mismo. Sin embargo, duele. Cuando nos despedimos en el aeropuerto de San Francisco, justo antes del control de pasaportes, ni me quedé tras la cinta para ver cómo pasaban la puerta detectora y dejaban sus personal belongings en la aséptica caja de plástico gris, ni volví la cara. Ellas, debieron ver mi andar aparentemente decidido, mis piernas cortas, mi culo macilento y mi espalda algo encorvada. ¡Qué última visión tan poco sugerente! Pero, como en los westerns –buenos o malos, es igual–, no podía volver la mirada. Habría sido una estúpida forma de prolongar el inabordable instante de la despedida.
Me dio exactamente igual que el paso por San Francisco estuviese absolutamente imposible; que, al llegar a Berkeley, el tráfico se detuviese como para mirar la hermosa vista de la bahía, hoy, además, irónica y extrañamente libre de nubes o niebla. Tardé casi tres horas en un trayecto que, habitualmente, no lleva más de hora y cuarto. Gozaba de la lentitud, sin embargo. Era una forma anónima, ajena, involuntaria de posponer la llegada a casa. Pero llegué. Y me acordé de Moustaki: “Dans la maison, trop grande et trop vide, dans la rue devenue déserte… ”. Como bofetadas que llueven sin saber de dónde, me topé con la ternura en un ya inútil bote grande de Nesquik; con la inocencia en unas tijeritas de manualidades, dejadas adrede por Teresa temiendo los registros anti-terroristas de las maletas o, incluso, los Rayos X que la hubiesen convertido en sospechosa; con la odontológica, dolorosa ausencia en un helado a medias comido, conservado (“Aquí no se tira comida, niñas…”) en el congelador; con sus habitaciones vacías, inmaculadas, como las encontramos y, en la nuestra, dos redundantes almohadas. He metido en el armario la de Carmen; me malicio que, esta noche y varias más, los familiares, recordados restos de su olor no iban a dejarme dormir.
Más tarde, he encendido la tele. Vemos el Canal 19 (Univisión), una cadena de Televisa que emite, en un delicioso mejicano, desde Sacramento. Debía ver “Heridas de amor” para tener a mis chicas al tanto. Hasta ahí, todo fue bien. Pero, a las ocho y media, aparecieron los solesitos. ¿Se acuerdan de Cleo, Teté, Maripi, Pelusín, Colitas y Cuquín que, en el pleistoceno medio, invitaban a los niños a irse a la cama en Televisión Española? Pues es lo mismo, pero con unos simpáticos soles (uno de ellos, oh, con sus gafas y todo…) que cantan: “Ya llegó la hora de ir a dormir. Con los solesitos sueño muy felís.” Y ahí acabó todo. Corrí al Nuggets (no más cruzar la calle) y me aprovisioné de una botella de Cabernet Sauvignon-02 de Robert Mondavi.
La he abierto. Aquí está ante mí, mirándome como un perrillo cariñoso, pequeño. Como el Schnauzer mini que hemos decidido comprar y, si es macho, llamarle Davis. Espera, algo impaciente, a que me sirva la segunda copa: a su temperatura, glicérico, con una lágrima impecable y un aroma espeso, envolvente, real. Yo, sin embargo, intento recuperarme de un cierto sabor aguanoso, salado, casi marino. Sin olor a algas, no obstante. Un sabor vacío. Inútil. Pero absurdamente persistente: como la soledad.